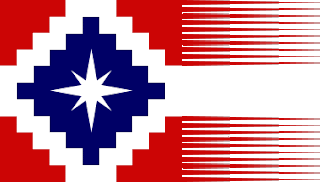El gran tronco mapudungun
Por Miguel Carrillo Bascary
Los
Mapuches
Este pueblo abarca varias ramas por lo que “ancestralidad
mapuche” se ha propuesto un calificativo abarcador que designa al conjunto. Su
principal rango en común es su lengua (mapudungun),
si bien existen variantes particulares y tres tipos de alfabetos[1].
La movilidad social los hace presente prácticamente en la zona central y Sur del
territorio de Chile. Localiza sus principales comunidades en las regiones de
Biobío, la Araucanía, Los Ríos y en la de Los Lagos. Específicamente, desde el río
Biobío y su afluente el Queuco, por el Norte, hasta la isla Coldita en la parte
austral de la isla de Chiloé, por el Sur. En el Censo 2017, 1.745.000 0
personas se reconocieron como mapuches.
La Ley Nº19.253,
sobre “Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas” (1993), que tomo
como referencia en esta serie de notas, especifica en su Artículo 60:
“Son mapuches huilliches las comunidades indígenas ubicadas
principalmente en la X Región (actual Los Lagos) y los indígenas provenientes de ella”.
Esta definición hoy plantea una contradicción evidente, como se verá algo más adelante.
El vexilo que
define al colectivo surgió de un concurso que convocó el Aukiñ Wallmapu Ngulam o “Consejo de
Todas las Tierras”, donde también participaron delegaciones llegadas de
Argentina. Se aprobó el 5 de octubre de 1992[2].
Se designa a este vexilo como wenufoye (canelo del cielo)[3],
árbol sagrado para la etnia. Fueron más de 500 los diseños que participaron, de
los que 300 superaron la primera etapa de selección. Conmemorando el vigésimo
aniversario del primer izamiento ocurrido el día 6 de octubre de dicho año[4],
se fijó el mismo como “día de la bandera
de la nación mapuche”, aunque en realidad la celebración se extiende durante
una semana, ya que mantiene izada hasta el 13 de ese mes.
Cabe señalar también que en la República Argentina existen fuertes minorías mapuches que utilizan esta bandera. Fundamentalmente
se ubican en las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut y La Pampa.
La infografía difundida por la “Fundación Colectivo Epew” sintetiza el simbolismo de los colores y atributos propios de la wenufoye:
En cuanto al atributo central, muestra el diseño con
que se pintan los pu kultrun ceremoniales (instrumento de percusión afín a los timbales
o cajas) su simbolismo[5]
se expresa con las siguientes referencias:
La greca denominada ñimiñ, ngümin o güemil
consiste en una sucesión de chacanas propias de las culturas andinas, un
elemento cultural ampliamente captado por los mapuches en sus manufacturas
textiles y que es particularmente visible en sus ponchos (makuñ) y vinchas (wincha). El escalonado mostraría las diferentes generaciones de mapuches. Hay
12 cruces por línea, representando a los jugadores del juego ceremonial llamado
palín que suelen enfrentar a dos equipos de entre 5 y 15 participantes. Se le
atribuye significar el poder transformador que surge de las artes y el trabajo.
El negro y el blanco expresan el equilibrio de la dualidad del día y la noche, de
lo tangible y lo intangible.
En aquella reunión trascendental de 1992 también se
adoptaron otras banderas para
representar agrupamientos mapuches referenciados con distintas identidades
socio territoriales: huenteche
(wenteche, arribanos, moluche, nguluche o guluche, presentes en la
estribaciones andinas), ngache (nagpuleche,
abajino, llanista o lelfunche),
lefquenche (lafquenche, costino o lavkenche; gente del mar, ubicados hacia
el Oeste ), pewenche (gente el
pehuén, aludiendo a su alimento básico, situados al Este) y huilliche (guiliche o williche; gente
del Sur) , a los que se podrían agregar los pikunche (gente del Norte) que registran una fuerte trasculturación
con los pueblos norteños.
Las tres primeras se centran en el kultrun con símbolos solares:
El diseño que dio forma a la wenufoye fue una sorpresa ya que la cultura mapuche usa banderas en azul y amarillo en ocasión
de los nguillatún pu (rogativas), porque era dable esperar una composición
que se basara en los mismos, claro que se trató de una apreciación netamente
subjetiva.
Una recopilación sobre las banderas con significado religioso ya documentadas en el siglo XIX
puede verse en Labra[7],
quien apunta la existencia de vexilos amarillos, negros, azules y
fundamentalmente blancos.
Un alto número de otros vexilos identifican a diversas parcialidades mapuches, lo que cumplo en consignar. Así, la ancestralidad reconoce a los mahuidaches (montañeses) y a otros, los que eventualmente podrían adoptar banderas particulares.
En el proceso de difusión de la wenufoye se manifestó un fenómeno de banalización hasta el punto que el dirigente Aucán Huilcamán, siete
años después de la aceptación institucional de la bandera manifestó[8]:
“Les recuerdo a
todos que la bandera mapuche tiene por objeto exclusivo de acompañar el proceso
de libre determinación mapuche y la
restitución de las tierras (…) no es para uso folklórico, ni su uso en las
instituciones públicas y tampoco para los municipios”.
Pese a tan significativa directiva en los últimos años se evidencia una tendencia contraria tanto en Chile como en Argentina, lo que va en contra el objetivo netamente político que en su origen se quiso dar al vexilo.
La
particularidad huilliche
Muchos huilliches
protagonizan una fuerte reivindicación de su identidad y aspiran a no ser
confundidos con los mapuches. Sin embargo, las opiniones están divididas, como
se evidenció cuando en el año 2020 se presentó en el Senado de Chile un
proyecto de ley que procuraba el reconocimiento
oficial de este pueblo a través de modificar el Artículo 60 de la Ley
Nº19.253. De haberse aprobado el texto hubiera quedado así:
“Son
huilliches las comunidades indígenas ubicadas principalmente en la Regiones de
Los Lagos y Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo y los indígenas
provenientes de ellas.”
La iniciativa generó un decidido rechazo por parte de algunas fracciones huilliches y de
otros grupos del colectivo mapuche que desconocieron la diferenciación en duros
términos[9],
al par que operaron en su contra. Finalmente, el proyecto se archivó.
La referencia
territorial huilliche comprende el archipiélago de Chiloé (Wapintu Chilwe mew), en el segmento
continental habitan desde el río Tolten al Norte hasta un límite indefinido al
Sur, ámbito que comparten con otros pueblos como el kawáshkar. Según el
relevamiento tomado de las redes sociales, la
parcialidad huilliche se identifica con varias banderas, como las que
describen Fuentealba Hernández y
Terraza Inostroza[10]
que las referencian con entidades o comunidades de la etnia. Considerando esta
pluralidad, eventualmente considero que puede haber emblemas de otras entidades
del colectivo.
El común denominador entre ellas son las franjas, la
primera es azul (representativa del mar), que suma en el cantón derecho[11]
una guñelve (el lucero matutino,
planeta Venus)[12]
un diseño que curiosamente aparece con idéntica forma en el manto de la Virgen
de Guadalupe (México, 1531); la segunda es una lista color café (aludiendo a la
tierra) y la otra es verde (expresiva de los densos bosques de la comarca). En
ocasiones el orden es distinto y otros el marrón luce tan oscuro que se acerca
al negro.
También se han visto ejemplares que llevan la estrella
en el centro de la franja azul:
La müpütuwe unen triwe es la bandera de la Junta General de Caciques de la Fütawillimapu (chesungun, “Gran tierra del Sur”), fundada en 1936 en la provincia de Osorno, con comunidades también en Valvidia y Chiloé. Lleva en su centro[13] un gajo de laurel (triwe). En algunas representaciones se adiciona un fuego en la base o sobre la derecha del vegetal. Por lo demás las referencias que indican sus atributos son evidentes. Su diseño original data de 1932 (sin el Sol, ni la Luna, ni el fuego) y se extendió su identificación con los huilliches hacia 1980[14].
En este panorama no se puede omitir la llamada "bandera Huilliche de la paz"(Füta Wapi Chilwa) a partir de la fotografía donde Pedro Huenteo de Chiloé y su familia (Chadmo, 1985) y la representativa de la comunidad Wueketrumao (Quellón, Chiloé).
A su vez, los cuncos o puncos, se consideran parte de los huilliches. Sus descendientes se identifican en el Norte de Chiloé e islas cercanas. No cuentan con reconocimiento oficial. Se agradecerá cualquier referencia al uso de alguna eventual bandera.
La peculiaridad pehuenche
Este pueblo, al que se caracteriza como la gente del pehuén, en
alusión a la incorporación a su dieta tradicional del fruto de este árbol,
originalmente se asentó en amas laderas de los Andes. La Etnología señala
diferencias de origen con el grueso de los mapuches, pero experimentó un
profundo proceso de transculturación que implicó su asimilación hacia el siglo
XVIII. A partir de su radicación geográfica en la zona del Alto Bíobio y la
Araucanía hoy forman diversos agrupamientos, algunos adoptaron banderas que
los identifican, tal como se ejemplifica con la siguiente fotografía:
Otras
banderas
El principio de la unidad en la diversidad se verifica
en la existencia de emblemas particulares adoptados por algunas comunidades de
la etnia.
Uno de ellos es de la comuna de Victoria[15],
provincia de Malleco, región de la Araucanía, que muestra un interesante
ejemplo de integración. Resultó de una convocatoria oficial a la que adhirieron
las comunidades mapuches de la jurisdicción. Las mismas se representan en sus
77 estrellas, 38 en la parte superior y 39 en la inferior, las que vemos en la
guarda superior orientan sus vértices hacia arriba. Mientras que las otras lo
hacen en sentido inverso, dando equilibrio al conjunto. Sus franjas llevan los
colores: negro, que indica la lluvia y el poder del agua; el azul, propio del
cielo, los buenos tiempos y la abundancia; el blanco, que habla de la
prosperidad y la sabiduría, como forma de vida; el amarillo, que refleja al Sol,
al bien y la luz, y el verde, que remite a la fertilidad, a la sanación y a los
campos fértiles, símbolo de vida, también es representativo de la machi, por eso está en la parte
inferior, como base de todo el vexilo. En el centro se ubica el kultrun, donde los coiques aluden a la tradición y se suman: el Sol, la Luna, un palín
y un par de sonajas, símbolos del poder mágico. Como apreciación personal
señalo que las tres franjas centrales son idénticas a la “bandera de la Patria
Vieja[16]”
y a la enseña que identifica a los mapuches-tehuelches[17]
del Chubut (Argentina).
En torno al guñelve[18]
(wüṉyelfe o wünelfe),
el lucero del alba (planeta Venus), es un octagrama que compone una estrella de
ocho puntas, que también según la Heráldica europea se expresa como una cruz
foliada. El diseño sigue una antigua tradición que algunos remontan al toqui (cacique) Leftraru (Lautaro) y,
que según sostiene el investigador Soublette[19]
fue incluida por el libertador O’Higgins en la primera bandera del Chile
independiente.
En los hechos el guñelve registra variantes:
En igual sentido, el Consejo Comunal de Lonkos de Vilcún (provincia de Cautín, región de
Araucanía), con la anuencia del gobierno local, adoptó como emblema común el
siguiente diseño:
A su vez,
muchos clanes (lof) también se
han dado banderas particulares, lo que se ejemplifica con la que pertenece al
de Temucuicui, comuna de Ercilla, provincia de Malleco, región de la Araucanía:
También en algunos barrios de las grandes ciudades se
evidenció tempranamente la necesidad de auto identificación. Prueba de ello es
la bandera de la Asociación de Mapuches Urbanos Lelfunche. En la comuna de La
Florida, Santiago de Chile, que data del año 2002. El verde referenciaría a la
enseña de dicha comuna.
Diversos grupos
de acción directa se manifiestan con vexilos que portan variaciones de los
emblemas reseñados. Es el caso de la “bandera roja mapuche”, propuesta como
símbolo de la resistencia en el año 2021[20].
También las hay con paños negros, reminiscente expresión de un anarquismo
étnico y xenófobo.
Banderas
de raíz históricas
En el poema épico “La Araucana”, escrito en 1569 por
Alonso de Ercilla (1533-1594) se menciona que el jefe mapuche Talcahuano y su hueste llevaban sus
pechos pintados con “bandas azules, blancas y encarnado”[21].
Cita que para algunos reflejaría la existencia de un estandarte de esos
colores. Por su parte, Stanislas Famin[22]
(1839) consigna que “El estandarte de los
Araucanos es una estrella blanca en campo azul”.
En tanto que, el conocido pintor fray Pedro Subercaseaux (1880-1956) representa
al gran jefe Lautaro (Halcón Veloz; ca. 1534-1557) en actitud desafiante
sosteniendo un estandarte con la guñelve. Esta imagen tuvo gran aceptación popular
y muchos la consideran plenamente “histórica”, hasta el punto de que suele
dársele crédito, sin reparar el anacronismo:
Diversos vexilógrafos representaron estos emblemas con
los siguientes intentos de
reconstrucción[23]:
En esta relación no puede faltar la mención del “reino de la Araucanía y Patagonia”, fracasado intento del aventurero francés Oréil Antoine de Tounens[24], quien contando con la anuencia del lonko Külapang (José Santos Quilapán) y de otros, en el parlamento celebrado en Quilin, proclamaron este peculiar reino que teóricamente abarcó esa región chilena y que inmediatamente después reclamó la meseta patagónica oriental hasta el estrecho de Magallanes. El intento se mantuvo entre 1860 y 1862, desde entonces la entidad constituyó un estado efímero “en el exilio”. La bandera con la que se identificó el “reino” desde 1861 es la siguiente:
Ya durante su estancia en Francia, de Tounens modificó la disposición de sus franjas.
Este es diseño que trascendió, mientras que el original está casi olvidado.
En una nota anterior “Las banderas de la Araucanía y Patagonia. Hipótesis vexilológicas” me explayé sobre esta temática: http://banderasargentinas.blogspot.com/2022/07/las-banderas-de-araucania-y-patagonia.html
Bandera
de la Federación Araucana
En 1922 se constituyó la Federación Araucana, que
lideró Manuel Aburto Panguilef, para bregar por los intereses mapuches y
rescatar la cultura de la etnia. Como símbolo palpable de su accionar, durante
el 14º Congreso Araucano, reunido en Plom, Maquehua, región de la
Araucanía, en 1934, la entidad se
dio una bandera representativa que subsistió hasta el año 1946. Confieso que
cuando visualicé por primera vez la imagen que ilustra el símbolo llegué a
pensar que se trataba de una reconstrucción en base a un fragmento.
Posteriormente encontré el bosquejo que se acompaña[25]
y una referencia explícita[26].
En ella vemos otra vez el uso del azul, el blanco y el
amarillo que más tarde se evidenciarán en la bandera del pueblo
mapuche-tehuelche de Chubut.
Terminando
Mucho más es lo que podría ampliarse, sin duda alguna,
ya que la evolución de los vexilos de origen mapuche evidencia una notable
vitalidad. Basta esta aproximación como marco de referencia de futuros
estudios.
Advertencia. Compuse esta nota en base a fuentes heterogéneas.
Algunas de ellas son evidentemente parciales, también podría deslizarse un
eventual error de información o de interpretación y, seguramente, omisiones
significativas. La premisa fue no “hacer política” ni permear alguna ideología,
por lo que se puso todo el esfuerzo para practicar las comprobaciones
necesarias. Reitero, en Vexilología se estudian las banderas sin formular
juicio respecto de las realidades y valores que expresan.
Agradeceré cualquier información que permita avanzar en el análisis o completar las referencias consignadas, en cuyo caso sería pertinente expresar su origen a fin de considerar incorporarlo a una segunda versión del estudio.
[1] El alfabeto de Anselmo Ranguileo, el unificado creado en 1986 por la Sociedad
Chilena de Lingüística y el azümchefe. Ref.: LARA MILLAPAN, María Isabel.
Aprender a leer y a escribir en lengua Mapudungun. Tesis doctoral. Universidad
Autónoma de Barcelona. 2012. https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/107892/milm1de1.pdf
[2] Un fundamental estudio sobre el surgimiento de la bandera mapuche en:
LABRA MOCARQUE, Ricardo. “Narraciones del origen desde una materialidad
nacional moderna. El proceso de creación del Wenüfoye (Bandera Mapuche) y su
proliferación no tradicional”. En CUHSO
(Temuco). Vol. 30. Nº1. Temuco. 2020 https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2452-610X2020000100163
[3] Si bien el término wenufoye
es masculino, por ser un textil y asimilarse a una bandera, es usual que se lo
caracterice en femenino. Para destacar su importancia algunos autores lo
escriben iniciado con mayúscula.
[4] El izamiento ocurrió en la plaza “Lautaro” de la ciudad de Temuco, provincia
de Cautín, región de la Araucanía, en el marco de una gran manifestación que
fue violentamente reprimida por las fuerzas de seguridad chilenas.
[5] Para ampliar ver: GREBE, María Ester. El Kultrun mapuche: un microcosmos simbólico. Sin data: https://www.academia.edu/4499127/El_Kultrun_mapuche_un_mlcrocosmo_simbolico
[6] Este diseño de bandera huilliche es notoriamente parecida al que las
islas Seychelles adoptó en 1996, en donde los colores son: azul, amarillo,
rojo, blanco y verde, con idéntica disposición.
[7] Véase LABRA MOCARQUE, R. Ob. cit.
[8] Cita tomada de LABRA MOCARQUER, R. Ob. cit.
[9] Puede ampliarse en: https://plataforma.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/detalle?id=44622; https://www.elciudadano.com/chile/la-polemica-y-el-conflicto-en-chiloe-por-el-proyecto-de-ley-sobre-el-pueblo-huilliche/07/22 y https://www.diarioconstitucional.cl/2020/07/02/proyecto-busca-reconocer-al-pueblo-huilliche-como-etnia-indigena-de-chile
[10] Referencia: http://bibliotecadigital.academia.cl/xmlui/bitstream/handle/123456789/997/tant49.pdf?sequence=1&isAllowed=y
[11] También hay representaciones con el Lucero en el centro de la primera
banda.
[12] Cada una de sus puntas representa a los poderes de la Naturaleza: la
lluvia, el viento, el Sol, el cielo, el mar, el trueno, el bosque y,
eventualmente, a la humanidad.
[13] Se han visto representaciones donde el laurel nace en el horizonte.
[15] Referencia: https://www.victoriachile.cl/Munivictoria/index.php/noticias-udel/item/228-alcalde-y-comunidades-mapuche-de-victoria-consagran-su-nueva-bandera-de-union-para-el-territorio-del-mariluan
[16] La “Patria Vieja” es la denominación que recibe el primer gobierno de
Chile (1812-1814). En realidad, usaba azul en vez del celeste, pero podría
admitirse la variación.
[17] Esta bandera data de 1987, fue oficializada en el año 1991 por Decreto
Nº1.820 del gobierno de esa provincia.
[18] Para apreciar la simbología de los astros en la cultura mapuche puede
consultarse con provecho a MOULIANA, Rodrigo; CATRILEOB, María y HASLERC,
Felipe. “Correlatos en las constelaciones semióticas del sol y de la luna en
las áreas centro y sur andinas”. Boletín
del Museo Chileno de Arte Precolombino. Vol. 23, Nº 2, 2018, pp. 121-141,
Santiago de Chile: https://www.readcube.com/articles/10.4067%2Fs0718-68942018000300121
[19] SOUBLETTE, Gastón. La Estrella de
Chile. Edic. Universitarias Valparaíso. Valparaíso.1984.
[21] Canto XXI: “Siguiéndole su gente
de pelea/ Por los pechos al sesgo atravesadas/ Bandas azules, blancas y
encarnadas”: https://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-araucana--1/html/014721b2-82b2-11df-acc7-002185ce6064_28.html#I_81_
[22] En “Los Araucanos”. Historia de
Chile. Barcelona. Imp. del Guardia Nacional. p. 14: http://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/visor/BND:8388
[23] Jaume Olle y Antonio Martins, FOTW/Crwflags; Eugenio Ipavec, Wikipedia
y PersicFlor, Wikipedia.
[24] Para algunos fue un agente de Napoleón III quien buscó extender la
influencia de Francia en Sudamérica.
[26] PANGUILEF, Manuel Aburto (1887-1952). Libro Diario del presidente de la Federación Araucana. André
Menard, editor. CoLibris, ed. Santiago de Chile. 2013, p. 91/XCI: https://datospdf.com/download/manuel-aburto-panguilef-y-los-archivos-de-la-federacion-araucana_5abb80c1b7d7bc0242800934_pdf
Adenda: la imagen de la lefquenche original es de Antonio Martins/FOTW, al igual que la guñelve celeste y negra, junto a Jaum Olle
de Napoleón III quien buscó extender la influencia de Francia en Sudamérica.