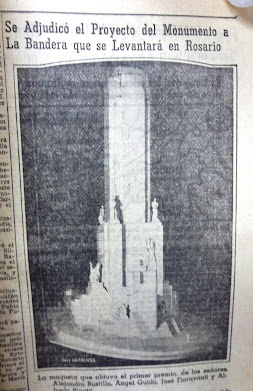Una compleja relación
El Monumento a la Bandera, 1º de enero de 2000 (foto: Munic. de Rosario)
Por Miguel Carrillo Bascary (1)
Considerando el alcance
internacional de este Blog se justifica que antes de abordar el tema precise
qué es y qué significado está implicado en este verdadero altar patriótico.
Información para quienes no son argentinos
El Monumento Histórico Nacional a la Bandera, tal su nombre completo
en la actualidad, es un memorial cívico que rinde perpetuo homenaje a la Bandera
Argentina. Se levanta en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, sobre el
lugar aproximado donde el 27 de febrero de 1812 el entonces coronel Manuel Belgrano presentó por primera
vez la Enseña patria, en el poblado de la Capilla del Rosario, ante las tropas
que guarnicionaban el complejo de baterías “Libertad” e “Independencia” y en
presencia de la población del lugar congregada. La identificación de Rosario
con este acontecimiento histórico es de tal magnitud que por Decreto Nº313/ 1990 (26 de febrero de ese
año) la Intendencia local ordenó que toda disposición que emane del Ejecutivo
municipal adose la leyenda “Rosario, cuna
de la Bandera”, un lema que posteriormente se generalizó a todo efecto.
Después de diversos
intentos frustrados que no serán tratados aquí, se inició su construcción en el
año 1943 y quedó formalmente inaugurado
el 20 de junio de 1957. Hoy es un centro de peregrinaciones
cívicas-patriotas; hito representativo de la ciudad de Rosario y, también, un
ámbito de expresión popular y de representaciones culturales de todo tipo.
Ocupa un área de aproximadamente 10.000 metros2;
aunque si se consideran sus complementos:
el pasaje “Juramento” y la explanada del “Mástil Mayor”, su extensión se
incrementa en un tercio. Emplazado en el eje cívico-histórico de la ciudad,
forma un conjunto con los íconos fundacionales de la ciudad: la Iglesia
Catedral; el Palacio Municipal; la plaza 25 de Mayo; con el pasaje “Juramento”;
la fuente de “Lola” Mora y paseo “Batería Libertad” que, a su vez comprende los
monumentos al almirante Guillermo Brown y el dedicado a los autores del Himno
nacional, junto con una instalación en acero naval que reproduce el perfil del
general Belgrano. Estos espacios se abren sobre el “Parque Nacional a la
Bandera” que linda con el río Paraná y que, a su vez, contiene el cenotafio de
los héroes de Malvinas.
Sus elementos, frisos y
esculturas poseen un complejo simbolismo
que expresa elementos objetivos; históricos y valores. Está recubierto en
mármol travertino. Atesora banderas históricas y otros testimonios alusivos a
la argentinidad y la confraternidad americana.
Aparenta un estilo “monumental”, con rasgos
modernistas-clásicos-americanistas, lo que obviamente lo define como sustancialmente ecléctico. Se
descompone en varios segmentos: el Propileo; el “Patio Cívico” o “Escalinata monumental”
y la Torre. Se complementa con la “Galería de Honor de las Banderas de América”
y la “Cripta de Belgrano” (subsuelo); así como del “Mástil Mayor” que está
destinado a la Bandera nacional argentina.
Su núcleo arquitectónico posee: un largo de 140 metros; un ancho
máximo de 51 (Propileo) y un ancho menor de 18 (Proa). La Torre alcanza una
altura de entre 69 y 70 metros.
En las siguientes líneas
se responderá a la pregunta que abre esta presentación y expondré otras cuestiones conexas a la historia y evolución
del régimen de dominio y administración del Monumento.
Advertencia
Omitiré referirme aquí a las
extensas gestiones emprendidas por
la Intendencia de Rosario y sucesivas comisiones, populares y oficiales, que
por tres generaciones bregaron para
verlo construido, por cuanto esto demandaría una extensión propia de una
monografía. Bajo esta advertencia me centraré en los puntos que subjetivamente
son más importantes o poco conocidos.
Antecedentes
En 1936 se formó una Comisión Pro-Monumento que convocó el
Intendente de Rosario Miguel J. Culaciati quien la presidió. Poco más tarde fue reconocida por el Gobierno nacional
(Decreto Nº84.678/1936) al que se le había solicitado “su auspicio”; en la norma, el presidente Agustín Justo ratificó
como titular al Dr. Culaciati junto a unas 80 personalidades rosarinas
provenientes de todo el arco social. En la nómina no figuraba ninguna mujer; omisión constante en la historia del
memorial, que es propia de la época.
Por Ley Nº12.575, del 18 de enero de 1939, el Gobierno nacional estableció
un presupuesto para construir el monumento
tan anhelado por los rosarinos lo que no excluyó recabar aportes de otras
fuentes, fueran públicas o privadas.
Para dar operatividad a la
Comisión por Decreto Nº25.828/ 1939
se fijaron sus funciones, entre las
que cito: organizar el concurso de anteproyectos del monumento; impulsar una
suscripción popular para allegar contribuciones del sector privado y estatal de
otras jurisdicciones y contratar la construcción en forma directa (sin
necesidad de llamar a licitación pública), para lo cual quedó autorizada a la administración
e inversión de los fondos disponibles. La norma constituía a la entidad como “único juez” del concurso y podía
elegir sus autoridades internas, lo que revela una considerable y muy prudente
autonomía.
Como presidente se designó
al doctor Miguel J. Culaciati a
quien acompañaron cinco personalidades rosarinas; por el sector estatal se sumaron:
un representante de la Dirección General de Arquitectura (Ministerio de Obras
Públicas); otro de la Comisión Nacional de Bellas Artes (Ministerio de Cultura);
uno del Ministerio del Interior y un miembro de la Academia Nacional de la
Historia. En consecuencia, esta comisión
era un ente estatal de composición mixta lo que le otorgaba un importante
margen de acción. Desde entonces en todo el proceso que llevó a la concreción
del Monumento ella será la faz visible
del Estado nacional que, tal que como se adelantó, es el comitente de la obra.
La Comisión comenzó con
gran empuje; elaboró las bases y llamó a
concurso de anteproyectos que cerró el 30 de mayo de 1940, Se recibieron quince iniciativas, de las que aceptaron siete.
Poco después, el 22 de
septiembre de 1940, el jurado otorgó el
primer premio al seudónimo “Invicta” que encubría a los arquitectos Ángel
Guido y Alejandro Bustillo, junto a los escultores José Fioravanti y Alfredo
Bigatti. De por sí esto no implicaba que
ellos ejecutarían la obra, ni tampoco que el producto premiado debía ser el
ejecutado.
Recorte dando cuenta de la premiación
El accionar de la Comisión
continuó sin pausas, aunque el inicio de los trabajos no fue inmediato, era necesario
elaborar los planos definitivos y realizar el estudio de la estructura propuesta,
tarea que estuvo a cargo del ingeniero calculista Floriano Zapata (hijo) una intervención destacada que no suele ser
destacada en las crónicas del proceso.
El contrato ejecución de obras se suscribió 16 dic 1942; el
instrumento se firmó en el despacho del entonces Ministro del Interior,
justamente Miguel Culaciati, quien tanto
había bregado en pro del Monumento. El15 septiembre 1947 Guido suscribió como director técnico y artístico del Propileo
que no fue incluido en el acuerdo anterior.
Miguel J. Culaciati (1879 - 1970)
A lo largo de los 14 años que demandó la construcción la “Junta Ejecutiva de la Comisión Nacional
del Monumento a la Bandera”, actuó en representación del Estado nacional, como
interlocutora con “los artistas”; controló celosamente el desempeño de Guido
como director de la obra y veló por la correcta provisión e inversión de los
fondos comprometidos.
El 3 de julio de 1950 la Comisión
en pleno presentó su renuncia; se
justificó lo actuado en la indiferencia
del Gobierno nacional para con la ejecución del proyecto, como lo
evidenciaba la escasa dedicación presupuestaria. Esto supuso la paralización casi total de los trabajos
hasta que se reconstituyó la Comisión el 23 de mayo de 1951 donde asumió como
presidente el coronel Marcelino de
Loredo (ex jefe del Regimiento 11 de Infantería entre 1950 y 1951) nombrado
por Decreto Nº10.068/ 1951 (23 mayo de ese año). En 1952 se sumará al
Intendente municipal de Rosario, lo que implicó una garantía del compromiso del
Estado nacional con la ejecución de la obra. La actividad se aceleró, pero aún
quedaba mucho por completar y en el ínterin surgieron nuevas demoras.
De esta manera se reinició
la construcción, pero a un ritmo muy lento que se acentuó cuando otra vez se
redujo su presupuesto y se afectó parte de los fondos al proyecto de monumento a Eva Perón que se resolvió
levantar a fines de 1952.
La cosa cambió en 1954,
cuando el Gobierno comprometió una importante partida de fondos para intentar terminar
el Monumento. Se constituyó entonces una Junta
Ejecutiva presidida por de Loredo, con cinco jerarquizados integrantes; de
la que fue asesor técnico el arq. Domingo Trangoni, cuya contribución suele olvidarse. Vemos
así que sucesivos gobiernos nacionales dieron importante participación a destacados
miembros de la civilidad rosarina lo que implicó reconocer a la ciudad con un protagonismo singular.
El Monumento en una fase de su construcción
El gobierno de facto que
asumió el poder en septiembre de 1955 dio un nuevo impulso a las obras. Se
reconstituyó la “Comisión Nacional del
Monumento y Parque Nacional a la Bandera”, a cuyo frente se mantuvo el coronel de Loredo y como
vice se nombró al Dr. Julio Marc,
director del “Museo Histórico Provincial de Rosario”, e íntimo amigo de Guido, lo
que implicó un notable respaldo a la
figura del Arquitecto, desmintiendo así una pretendida hostilidad gubernamental
por haber sido rector de la Universidad Nacional del Litoral entre 1948 y 1950 (Ref.:
Decreto Nº5.148 del 26 de marzo de 1956 y Decreto Ley Nº11.597 del 2 de julio
del mismo año).
Fue así que en los
primeros meses de 1956 se autorizó la ejecución de la “Galería de Honor de las
Banderas de América”, inicialmente no incluida en los contratos originales, lo
que de hecho implicó postergar la
inauguración inicialmente prevista para el 20 de junio de ese año. Interesa
destacarlo, por cuanto circula el infundio de que la postergación fue para
“despegar” el acontecimiento de la anterior gestión gubernamental. Cuando en
1957 existió la certeza de culminar la obra, por Decreto Ley Nº4.901 se fijó
como fecha inaugural el 20 de junio de ese año.
Pero, ¿Quién es el dueño del Monumento a la Bandera?
Desde la mística cívica el Monumento no tiene dueño sino una propietaria: la
Bandera Nacional Argentina, así lo expresa la dedicatoria que luce en su
imaginaria “proa”, donde puede leerse en letras marmóreas: “La Patria a su Bandera”.
La dedicatoria
En lo jurídico adelanto aquí que el
titular del dominio del Monumento es el Estado Nacional argentino, de
conformidad a las referencias históricas y jurídicas que se volcarán
seguidamente.
Desde lo emotivo también podría decirse que el “dueño” es el pueblo argentino, que
desde el primer momento lo incorporó a sus vivencias sociales para concretar
allí manifestaciones populares de sorprendente variedad.
Una celebrada inauguración
En el “Día de la Bandera”, el 20 de junio de 1957, la Junta Ejecutiva
hizo formal entrega de la obra concluida al Gobierno nacional, por entonces a
cargo del presidente provisional de la Nación, general Pedro E. Aramburu. Se
concretó en un marco de júbilo popular
indescriptible que se estima alcanzó a las 500.000 personas, venidas desde
todos los puntos del país (por entonces Rosario contaba con una población
similar). La ocasión suscitó un multifacético
programa de actos del que participó el Gobierno y numerosísimas
instituciones de todo tipo.
Primera plana del diario "La Capital", 21 de junio 1957
Guido director
Luego del gran acto
inaugural ocurrió una suerte de distrés con relación al Monumento,
algo lógico si se considera la intensidad que implicaron las labores cumplidas
entre 1956 y 1957.
A fines de este último año
la Comisión Nacional designó al ingeniero Ángel
Guido, como “director honorario e interino” del Monumento. De Loredo
renunció a la presidencia de la Comisión ya que fue enviado a otro destino, con
lo que se produjo una suerte de vacío que fue cubierto en forma inorgánica por
distintas reparticiones estatales.
Ángel Guido
En 1957, acuciado el
Gobierno por penurias económicas, para atender las tareas inherentes de
conservación del recinto asignó al Monumento un exiguo presupuesto de m$n 14.000 mensuales que se mantuvo
invariable hasta 1960, pese a la creciente inflación. Esto impidió de momento
que Guido pudiera concretar la “Sala de
las Provincias” que debió instalarse en el subsuelo de la Torre y que, 64
años más tarde permanece sin concretar, con lo que en rigor el Monumento está inconcluso. Tampoco fue posible hacer fundir
de las estatuas de las “4 Américas”, diseño de Guido, cuyos taseles se ubicaron
en el Propileo. Fueron infructuosas las gestiones del transitorio director para
conseguir que se ampliara la asignación; el lobby
rosarino no tuve mejor suerte. Transitoriamente el Ministerio del Interior de
la Nación asignó como custodia de honor
del Monumento a una sección del histórico Regimiento 11 de Infantería “Gral las
Heras” con asiento en la ciudad de Rosario, que dependía del Comando del II
Cuerpo de Ejército.
Ante la necesidad de
coordinar lo pertinente el 10 de marzo de 1959 el presidente de la Nación,
Arturo Frondizi, dictó el Decreto
Nº3017/ 59 que convalidó lo actuado por la Junta Ejecutiva y ratificó a Guido
como director honorario del Monumento, bajo dependencia del Ministerio del
Interior, competente en materia de símbolos nacionales según lo define la Ley
de Ministerios, aún en la actualidad.
El 29 de mayo de 1960 falleció el Ingeniero Guido quien de hecho había tenido que abandonar sus
funciones de director cuando lo acometió su última enfermedad. Inmediatamente la Municipalidad de Rosario asumió de hecho
las tareas imprescindibles para el mantenimiento del Monumento; ante la
total pasividad del gobierno nacional. Paralelamente le solicitó que se lo
transfiriera a su jurisdicción.
La Municipalidad de Rosario debió atender los gastos de conservación del
recinto y hasta los necesarios para reponer las banderas que se empleaban a
diario. En julio de 1962 se conoció que la Intendencia había afectado a tal efecto
la suma de m$n 200.000; al par que debió contratar a dos electricistas encargados
de sus tareas específicas y de ser improvisados ascensoristas; junto con un
empleado administrativo, quien también oficiaba de guía. En una nota dirigida
al Ministro del Interior, el interventor en el municipio consignaba, “esta
enorme obra arquitectónica se halla prácticamente abandonada”.
Ese mismo año la
Municipalidad reiteró el pedido de que se le cediera el Monumento, lo que
parecía una solución lógica ante la inoperancia del Gobierno nacional. Sin embargo,
no se hizo lugar a la solicitud, pero, previo dictamen de la “Comisión Nacional
de Museos y Monumentos y Lugares Históricos”, el presidente Arturo Frondizi
dictó el Decreto Nº374 del 16 de enero
de 1963 por el cual otorgó a “la Intendencia Municipal de la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe, la tenencia, custodia y conservación del
Monumento Nacional a la Bandera”.
Destaco que la norma cedió el Monumento a la
Intendencia de Rosario y no al Municipio en sí mismo. Esto, puede parecer
una sutileza para quienes no sean profesionales del Derecho, pero tiene una enorme implicancia, ya que de hecho el
responsable de la administración, tenencia y preservación del Monumento es el Intendente municipal solamente, lo que indirectamente excluye al Concejo
Municipal de manera que éste carece de competencia para, por ejemplo,
autorizar actividades en su recinto; disponer sobre su ornato; organizar
eventos; etc.
Entre 1963 y 1989 el Monumento fue administrado mediante
diversos actores burocráticos, siempre bajo directivas del Intendente de
Rosario quien reconoció distintos grados de participación a representantes de
la civilidad.
Fue el 19 de mayo de 1989 que el Ejecutivo
local puso el Monumento a cargo de una
dirección general que depende del Secretario de Gobierno del Municipio;
aunque la responsabilidad eminente corresponde al Intendente municipal, a
resultas del decreto de 1963.
En cuanto a la custodia
del espacio que comprende, desde mediados de los años 70 corresponde a la Gendarmería Nacional, lo que evidencia su
condición de “bien patrimonial” del
Estado argentino.
El espacio donde se
levanta al Monumento fue oportunamente considerado como “sitio histórico”, por
corresponder al emplazamiento de la batería “Libertad”, lugar del primer
izamiento. No así el memorial que se construyó sobre él, pero con el correr del
tiempo se hizo evidente que había acreditado sobrados méritos para ser
reconocido como “monumento histórico
nacional”, lo que se concretó por medio del Decreto Nº1.592/ 1989. Desde ese momento quedó comprendido en los condicionamientos que prevé la Ley Nº12.665
con las reformas dispuestas por la Ley Nº27.103 de 2015 y de su reglamentación,
el Decreto Nº2.525/2015.
Esta normativa rige sobre
todos los elementos que son patrimonio de la Nación, por lo que el margen de autonomía de que gozaba el
intendente de Rosario a tenor del Decreto Nº374/ 63, se vio reducido sensiblemente; una circunstancia a que no parece
ser clara para algunos actores institucionales del ámbito local.
De esta manera surgió un nuevo protagonista con injerencia en la
gestión y conservación del Monumento, la “Comisión Nacional de Monumentos, de
Lugares y de Bienes Históricos” dependiente de la Presidencia de la Nación,
a través del Ministerio de Cultura, lo que de
por sí tornó aún más compleja y
circunscripta la gestión del memorial.
Interesa referenciar
que son atribuciones de la comisión:
a) ejercer la superintendencia inmediata sobre los monumentos históricos
nacionales y demás bienes protegidos; b) establecer los alcances y límites de
la protección inherente; c) intervenir con carácter previo y vinculante,
aprobar o rechazar, y supervisar toda intervención material sobre los bienes
protegidos; d) dictar las instrucciones generales y especiales, y las recomendaciones
acordes sobre la forma más adecuada de preservar el bien, de conformidad con las
pautas establecidas en las convenciones y cartas internacionales que regulan la
gestión patrimonial para la preservación, guarda y restauración de los bienes
culturales protegidos. A tal efecto puede solicitar la paralización de las
obras que no se ajusten a las pautas establecidas, sin perjuicio de la
aplicación de las sanciones previstas en la normativa y en el Código Penal.
Como se ve estas competencias son muy
amplias y está bien que así sean, no hay mejor sistema en democracia que
órganos de diferente jurisdicción coadyuven a los sanos objetivos conjuntos y
que se controlen mutuamente. Más aún, tratándose de bienes culturales que las
generaciones del presente deben asegurar como preciados legados para aquellas
que las sucederán.
El uso de los distintos espacios del Monumento y de su
entorno se rige por normas
dictadas por el municipio de Rosario. Su naturaleza de memorial cívico no
habilita ciertas manifestaciones culturales, no por hostilidad institucional a
las mismas, sino por no condecir con dicha naturaleza. Cabe acotar que no es
extraño que algunas manifestaciones espontáneas hagan caso omiso de lo
estipulado por la normativa.
Esta particular dualidad a que está sometido el Monumento, desde lo
nacional y lo municipal, no es advertida con claridad por la opinión pública;
lo lamentable es que tampoco por algunas autoridades municipales; lo que da
lugar a conflictos y pretendidas
injerencias que no deberían suscitarse.
Conclusión
Como quedó expuesto, el Monumento Nacional a la Bandera pertenece al Estado nacional, como
un bien de dominio público, esto implica que se trata de un patrimonio histórico
y cultural de todos los argentinos, pero su administración la ejerce el
Intendente municipal de Rosario (no el municipio como tal), a cuyo efecto está
sujeto a la supervisión de los ministerios del Interior y de Cultura, en este
último caso a través de la Comisión Nacional creada por la Ley Nº12.665.
Ref.: subdirector general por concurso del Monumento a la bandera y director subrogante (2011 - 2013)